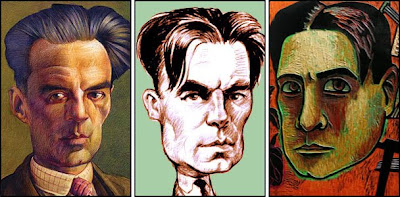Roberto Godofredo Christophersen Arlt nació en el barrio porteño de Flores el 2 de abril de 1900. Autor de cinco novelas y decenas de relatos breves que poblaron las revistas y los diarios de su época, fue uno de los responsables de un proceso modernizador sin precedentes en la narrativa argentina. Sus personajes más entrañables fueron los ofendidos, los humillados, los locos, los falsos profetas y los delincuentes, quizás, como una manera de acercarse a aquellos que lindan los márgenes de un sistema político, cultural y social que nunca compartió. Su carrera como escritor se inició en 1916 con la publicación de su primer cuento, "Jehová". Cuatro años después editó en Córdoba "El diario de un morfinómano", pero fue recién con "El juguete rabioso", de 1926, que logró consolidarse como narrador. Posteriormente aparecieron "Los siete locos" (1929), "Los lanzallamas" (1931) y "El amor brujo" (1932). Junto a estas novelas, publicó el libro de cuentos "El jorobadito" (1933) y, a partir de ese momento, sólo se dedicó al periodismo y a la escritura de obras teatrales, cumpliendo un destacado rol en el nacimiento del teatro independiente argentino.
Mientras su literatura comenzó a ser valorada años después de su muerte, como cronista logró fama y prestigio entre sus contemporáneos. Desde 1916 su tarea como periodista fue casi ininterrumpida, llevándola adelante a través de una innumerable cantidad de medios locales en Buenos Aires y en Córdoba. Entrada la década de 1920, los diarios "Crítica" y "El Mundo", como anteriormente la revista "Don Goyo", fueron los espacios en los que escribió sus conocidas "Aguafuertes porteñas", columnas diarias en las que daba sus impresiones -verdaderas radiografías suburbanas- sobre una ciudad afectada por la crisis de los proyectos modernizadores de inicios del siglo XX, con inmigrantes viviendo en la más absoluta pobreza, atestados unos encima de otros en derruidos inquilinatos, y sectores medios ganados por el temor a perder su empleo y caer en la misma miseria que aquellos. Estos textos fueron compilados posteriormente en forma de libro y se volvieron un registro minucioso de la Buenos Aires de las décadas del '20 y del '30.
En consonancia con la postura contestataria de sus escritos, a fines de los años '20 comenzó a colaborar asiduamente, bajo seudónimos, en el periódico comunista "Bandera Roja" y en la revista "Actualidad" y, en 1932, fundó junto al poeta, ensayista y periodista uruguayo Elias Castelnuovo (1893-1982) la Unión de Escritores Proletarios (UEP), una fugaz entidad gremial cuyos objetivos principales eran la defensa del socialismo y la lucha contra el fascismo. Murió de un paro cardíaco el domingo 26 de julio de 1942, en el cuarto de una modesta pensión del barrio de Belgrano. Tiempo antes había dicho: "Algún día moriré y los trenes seguirán caminando, y la gente irá al teatro como siempre y yo estaré muerto para toda la vida". Se cuenta que el día de su muerte llovía copiosamente sobre Buenos Aires cuando su segunda esposa, embarazada de seis meses, le preguntó: "¿Qué hora es?". "No sé" respondió Arlt, diciendo, acaso, las que serían sus últimas palabras.
En una de sus populares aguafuertes había dicho: "Si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir, como otro de fabricar casas. Nada más. Lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas, y después... después que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganamos el puchero. Nada más". El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917-2005) diría que Arlt "más que acercarse a una victoria, fue un artista que demoró heroicamente la derrota".
ARISTOCRACIA DE BARRIO
La otra mañana he asistido a una escena altamente edificante para la moral de todos los que la contemplaban. Un caballero, en mangas de camiseta y una carga de sueño en los ojos, atraillando a tres párvulos, discutía a grito pelado con una pantalonera, mujercita de pelo erizado y ligera de manos como Mercurio lo era de pies, y digo ligera de manos porque la pantalonera no hacía sino agitar sus puños en torno de las narices del caballero en camiseta. Para amenizar este espectáculo y darle la importancia lírico-sinfónica que necesitaba, acompañaban los interlocutores su discusión de esas palabras que, con mesura, llamamos gruesas, y que forman parte del lenguaje de los cocheros y los motormans irritados. Por fin, el caballero de los ojos somnolientos, agotado su repertorio enérgico, recurrió a este último extremo, que no pudo menos de llamarme la atención. Dijo:
- Usted a mí no me falte el respeto, porque yo soy jubilado.
Es indiscutible que el nuestro es un país de vagos e inútiles, de aspirantes a covachuelistas y de individuos que se pasarían la existencia en una hamaca paraguaya, pues este fenómeno se observa claramente en los comentarios que todas las personas hacen, cuando hablan de un joven que está empleado:
- Ah, tiene un buen puesto. Se jubilará.
A nadie le preocupa si el zángano de marras hará o no fortuna. Lo que le preocupa es esto: que se jubile. De allí el prestigio que tienen en las familias los llamados empleados públicos. Días pasados oía este comentario de boca de una señora:
- Cuando una chica tiene un novio que es empleado de banco, es mejor que si tuviera un cheque de cien mil pesos.
Y es que todo el mundo piensa en la jubilación, y eso es lo que hace que el empleado de banco, o todo empleado con jubilación segura, sea el artículo más codiciado por las familias que tienen menores matrimoniables. Y tanto se ha exagerado esto, que la jubilación ha llegado a constituir casi un título de nobleza leguleya. No hay chupatinta ni ensuciapapeles que no se crea un genio, porque después de haberse pasado veinticinco años haciendo rayas en un librote lo jubilarán. Y las primeras en exagerar los méritos del futuro jubilado son las familias, las chicas que quieren casarse y los padres que se las quieren sacar de encima cuanto antes.
En mi concepto, la mejor patente de inutilidad que puede presentar un individuo es la de ser burócrata; luego viene, fatalmente, la de jubilarse. Hablando en plata, es un tío que no sirve para nada. Si sirviera para algo no se pasaría veinticinco años esperando un sueldo de mala muerte, sino que hubiera hecho fortuna por su cuenta e independientemente de los poderes oficiales. Esto desde el punto de vista más simple y sencillo. Luego viene el otro... el otro que se nos presenta con su medianía absoluta es un individuo que, como un molusco, se ha aferrado a la primera roca que encontró al paso y se quedó medrando mediocremente, sin una aspiración, sin una rebeldía, siempre manso, siempre gris, siempre insignificante. Veinticinco o treinta años de esperar un sueldo sin hacer nada durante los treinta días del mes. Siete mil quinientos días que se ha pasado un fulano haciéndole la guardia a un escritorio, mascullando las mismas frasecitas de encargue; temblando a cada cambio de política; soportándole la bilis a un jefe animal; aburriéndose de escribir siempre las mismas pavadas en el mismo papel de oficio y en el mismo tono pedestre y altisonante. Se necesita paciencia, hambre e inutilidad para llegar a tales extremos. Pero bien lo dice el 'Eclesiastés': "Todo hombre hace de sus vicios una virtud". La jubilación que debía ser la muestra más categórica de la inutilidad de un individuo, se ha convertido, en nuestra época, en la patente de una aristocracia: la aristocracia de los jubilados. Díganmelo a mí... ¡Cuántas veces al entrar a una sala y recibirme una de esas viudas grotescas con moñito de terciopelo al cogote, lo primero que oí fue decirme al enseñarme el retrato patilludo y bigotudo de un sujeto que colgaba de un muro:
- ¡Mi difunto esposo, que murió jubilado!
Y lo de jubilado he visto que lo añaden como si fuera un título nobiliario y quisieran decir:
- Mi difunto esposo que murió siendo miembro de la Legión de Honor.
Eso mismo, la jubilación para cierta gente de nuestra ciudad viene a ser como la Legión de Honor, el desiderátum, la culminación de toda una vida de perfecta inutilidad, el broche de oro, como diría el poeta Visillac, de ese vacuo soneto de que se compone la vida del empleado nacional, cuyo único sueño es eso. Sí, ese es el único sueño. Además, el timbre de honor de las familias, el orgullo de las hijas de papá. Y lo curioso es que casi todos los jubilados pertenecen a la Liga Patriótica; casi todos los jubilados sienten horror a la revolución rusa; casi todos los jubilados se enojan cuando oyen decir la frase de Proudhon: "La propiedad es un robo". Constituyen un gremio de Fulanos color de pimienta, gastan bastones con puño de oro, tienen aspecto de suficiencia y cuando hablan del doctor Irigoyen, dicen:
- En hablando de don Hipólito... -y se descubren con una ceremoniosa genuflexión.
En definitiva: la aristocracia de las parroquias está compuesta de la siguiente forma: por empleados jubilados; tenientes coroneles retirados; farmacéuticos y almaceneros que sienten veleidades de políticos y de salvadores del orden social. Por eso el lagañoso caballero de la camiseta, que era un ex escribiente del Registro Civil, con treinta años de servicio, le decía a la pantalonera:
- Usted a mí no me falte el respeto, porque soy jubilado.
¿QUIERE SER USTED DIPUTADO?
Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta; no hable de fidelidad a la Constitución, al país; no hable de defensa del obrero, del empleado y del niño. No; si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes: "Soy un ladrón, he robado… He robado todo lo que he podido y siempre". Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeau, "El jardín de los suplicios". Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclame por todas partes: "He robado, he robado". La gente se enternece frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos "eran honestos". Ellos aspiraban a desempeñar una "administración honesta". Hablaron tanto de honestidad, que no había pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir, que no se escupiera de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que se para en el primer guardacantón y exclama que "el país necesita gente honesta". No hay prontuariado con antecedentes de fiscal de mesa y de subsecretario de comité que no hable de "honradez". En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad, que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería de un éxito definitivo.
He aquí el texto del discurso: "Señores: Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a 'acomodarme' mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas; no señores, no es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino "evolutivamente". Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender el país por un plato de lentejas, créanlo… prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto es que quiero robar pero, ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa; pues bien, yo remataré al país en cien mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no sólo traficaré el Estado sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios; adquiriré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva, le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines… ¡Lo que no robaré yo, señores! ¿Qué es lo que no robaré?, díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio 'ipso facto' a mi candidatura. Piénsenlo aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo. Yo he robado. Soy un gran ladrón. Y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al Departamento de Policía y consulten mi prontuario. Verán qué 'performance' tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes como treinta veces; por portación de armas -que no llevaba- otras tantas, luego me regeneré y desempeñé la tarea de 'grupí', rematador falluto, corredor, pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de pequero porque me exoneraron de investigaciones; fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional, he vendido quinielas, he sido, a veces, padre de pobres y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré, fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve…Señores, si no me creen, vayan al Departamento… verán ustedes que yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, el absolutamente único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina… Incluso, me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamento en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores…".
Con este discurso, la matan o lo eligen presidente de la República.
El crítico literario y académico Antonio Pagés Larraya (1918-2005) puntualizó sobre las "Aguafuertes porteñas": "Con su humorismo directo, pródigo en alfilerazos, Arlt se asomaba a los rincones de la ciudad y narraba día a día su historia íntima. Quizás en la sutil identificación de tema y estilo esté el secreto de su popularidad". Una popularidad que el escritor Raúl Larra (1913-2001), autor de la biografía "Roberto Arlt, el torturado" de 1950, recuerda así: "El éxito que obtiene con sus 'Aguafuertes porteñas' es clamoroso. 'El Mundo' aumenta su tirada, se vende casi exclusivamente por las notas de Arlt. Es lo primero que se lee. En función de ese éxito le toleran a Arlt sus irreverencias, sus burlas".