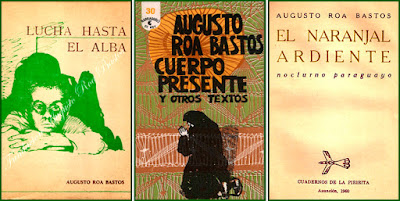"En
previsión de mi muerte, hago esta confesión: desprecio a la nación alemana a
causa de su necedad infinita y me avergüenzo de pertenecer a ella". Este
lapidario testimonio fue escrito poco antes de su muerte por quien es
considerado uno de los filósofos más brillantes del siglo XIX, no sólo de
Alemania sino de todo el mundo occidental. Evidentemente, el pesimismo de
Arthur Schopenhauer -de él se trata- no sólo se remitió a las mujeres, el
matrimonio, la política y la moral; también abarcó a su pueblo de origen.
El
precursor del pesimismo metafísico moderno nació en Danzig el 22 de febrero de
1788 en el seno de una familia adinerada. En 1793, cuando esa ciudad pasó a ser
gobernada por Prusia, la familia se trasladó a Hamburgo. Allí recibió educación
en una escuela especializada en capacitación para negocios ya que su padre no
le permitió acceder a una formación clásico-humanista pues quería que se
dedicara al comercio. Por ese motivo, el futuro filósofo tuvo la posibilidad de
viajar entre 1800 y 1805 por Europa (Bohemia, Holanda, Inglaterra, Francia, Suiza,
Austria, Silesia y Prusia), realizando operaciones comerciales para su
progenitor. Durante esos años escribió un diario en el que ya se manifestaba su
actitud pesimista ante la vida.
Sólo la
muerte de su padre en 1805 le permitió finalmente entregarse al estudio del
latín y del griego y, en 1809, la mayoría de edad le hizo acceder a la herencia
paterna, de cuyas rentas pudo vivir cómodamente toda su vida. Ese mismo año se
matriculó en medicina en la Universidad de Gotinga donde, impulsado por el filósofo Gottlob Schulze (1761-1833), estudió
también filosofía. Fue entonces cuando se sintió especialmente atraído por el
pensamiento de Aristocles Podros -Platón- (427-347 a.C.) y de Immanuel Kant
(1724-1804), los dos grandes inspiradores de su futura profesión. A ellos luego
agregaría a Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) y a Baruch Spinoza (1632-1677).
Entre 1811
y 1813 residió en Berlín, donde se sintió decepcionado por las enseñanzas de
los filósofos alemanes Johann Fichte (1762-1814) y Friedrich Schleiermacher
(1768-1834). Decidió entonces radicarse en Weimar, donde vivía su madre, y allí
se relacionó con el escritor Johann von Goethe (1749-1832) y experimentó la
seducción por la antigua filosofía hindú de la mano del historiador orientalista
Friedrich Majer (1772-1818), una seducción que no iba a durar mucho tiempo lo
mismo que su amistad con el autor de "Werther".
En 1814 se
doctoró en la Universidad de Jena con su tesis "Über die vierfache wurzel
des satzes vom zureichenden grunde" (La cuádruple raíz del principio de
razón suficiente). Por entonces ya residía en Dresden , donde en 1815 publicó
"Über das sehn und die farben" (Sobre la visión y los colores) -una
obra en la que quedó expuesto su distanciamiento de Goethe- y comenzó la
elaboración de su obra cumbre: "Die welt als wille und vorstellung"
(El mundo como voluntad y representación), que se publicaría en 1819.
Cuando esto
ocurrió, resultó un fracaso económico y no suscitó ningún eco en los ámbitos
académicos. En ella había escrito: "Yo no soy un grafómano, ni un
fabricante de manuales, ni un buscador de honorarios; no soy alguien cuya pluma
esté bajo influencia de metas personales. No aspiro más que a la verdad con la
sola intención de entregar mis pensamientos en custodia, de manera que puedan
ser útiles a los que sepan apreciarlos y meditar sobre ellos".
Luego de
un viaje por Italia, Schopenhauer comenzó a dictar clases en marzo de 1820 en
la Universidad de Berlín, en donde intentó competir y suplantar a quien era por
entonces el filósofo oficial de la nación y gozaba de una inmensa popularidad:
Georg W.F. Hegel (1770-1831), pero no consiguió su propósito. Su fugaz paso por
los claustros duró sólo seis meses. En 1831, huyendo de una epidemia de cólera
-que ese mismo año se cobró la vida de Hegel- Schopenhauer se radicó en
Frankfurt, donde llevó una vida apacible y recluida durante los últimos veintiocho
años de su vida, sumergido en las ideas del teólogo dominico, místico y
filósofo ecléctico alemán Meister Eckhart (1260-1328) y del teósofo y místico
alemán Jakob Boehme (1575-1624).
Tras
instalarse definitivamente en esta ciudad, en 1836 publicó "Ueber den
willen in der natur" (Sobre la voluntad en la naturaleza) y en 1841
"Die beiden grundprobleme der ethik" (Los dos problemas fundamentales
de la ética). Allí, a orillas del rio Main, el filósofo tenía su casa y en sus
aguas solía bañarse tanto en invierno como en verano. Ya por entonces,
Schopenhauer era un hombre de vida taciturna y desolada, y según Bertand
Russell (1872-1970) "incapaz, por temperamento, de ser feliz y, por
consiguiente, declaró que la felicidad era inalcanzable".
De este
modo vivió esporádicos amores libertinos y culposos con sirvientas y
prostitutas, manifestando su misoginia y su condena del amor y del sexo. Estas
experiencias serían recogidas en pequeñas publicaciones editadas muchos años
después de su muerte con los nombres de "Über die weiber" (Sobre las
mujeres) y "Die kunst, glücklich zu sein, oder Eudämonologie" (Eudemonología.
El arte de ser feliz) en las que destilaba amargura y desazón.
En 1844
apareció la segunda edición -ampliada- de "El mundo como voluntad y representación",
la que siguió sin despertar una amplia repercusión pero empezó a influir en un
pequeño núcleo de entusiastas seguidores de sus obras, y un año más tarde
comenzó a trabajar en "Parerga und paralipomena" (Parerga y
paralipómena), una colección de ensayos y aforismos. Durante las jornadas
revolucionarias de 1848 en Frankfurt, Schopenhauer adoptó una actitud
contrarrevolucionaria militante y recién con la publicación en 1851 de esta
obra se convirtió en famoso y reconocido. Varios de los capítulos de la misma
aparecerían en idioma español muchos años después de su fallecimiento bajo el
título "El amor, las mujeres y la
muerte".
La segunda
edición, en 1854, de "Sobre la voluntad en la naturaleza" le permitió
a Schopenhauer -que se sentía víctima de una campaña contra su obra-, exclamar:
"Ha empezado a leérseme y ya no se dejará de hacerlo. Se les ha agotado el
recurso, habiéndoseles delatado el secreto; el público me ha descubierto.
Grande es, pero impotente, el resquemor de los profesores de filosofía, pues
una vez agotado aquel recurso, único, eficaz y con éxito aplicado por tanto
tiempo, no hay ya ladridos que puedan impedir la eficacia de mi palabra, siendo
en vano que digan esto el uno y el otro aquello. Harto han hecho con lograr que
se haya ido a la tumba la generación contemporánea de mi filosofía, sin
enterarse de ésta. No era, sin embargo, más que una dilación; el tiempo ha
cumplido, como siempre, su palabra".
Notable
fue también la influencia ejercida por Schopenhauer sobre el compositor alemán
Richard Wagner (1813-1883), quien leía con desagrado a Hegel, con dificultad a
Kant y con pasión a Ludwig Feuerbach (1804-1872). Pero sin duda el gran cambio
en el pensamiento de Wagner vino de la lectura, de la aportación intelectual
que recibió de Schopenhauer en 1854, hecho que él mismo reconoció
reiteradamente y sin recato llamando en adelante a Schopenhauer "nuestro
filósofo" y manifestando su admiración y respeto absoluto por su pensamiento.
"¡Parece un gato salvaje!" dijo Wagner para describir al filósofo, a
quien invitó a su casa de Zurich y al que dedicó "Der ring des Nibelungen"
(El anillo de los nibelungos). Como muchos artistas, Wagner se sintió arrebatado
por la doctrina de Schopenhauer que, según su propia expresión, fue para el
músico "un verdadero regalo del cielo".
En 1859
apareció la tercera edición de "El mundo como voluntad y
representación", a la cual le añadió algunas aclaraciones y, un año más
tarde, el 21 de septiembre de 1860, a los setenta y dos años falleció en
Frankfurt como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Desde ese momento
no dejó de crecer la influencia de su filosofía, de la que dijo el escritor alemán
Thomas Mann (1875-1955): "Es una filosofía eminentemente artística, más
aún, la filosofía por excelencia de los artistas". Esa influencia puede
rastrearse con facilidad en Sigmund Freud (1856-1939), Friedrich Nietzsche
(1844-1900), Emile Cioran (1911-1995) y Jorge Luis Borges (1899-1986) entre
muchos otros. Este último, precisamente, escribió en "El hacedor", su
obra publicada en 1960: "Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído.
Mejor dicho: pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento
de Schopenhauer".
Incluso el
creador de la teoría de la relatividad -uno de los avances científicos más
importantes de la historia- Albert Einstein (1879-1955), dejó constancia en su "Mein
weltbild" (Mi visión del mundo) su admiración por Schopenhauer. "No
creo en absoluto en la libertad del hombre en un sentido filosófico -escribió-.
Actuamos bajo presiones externas y por necesidades internas. La frase de
Schopenhauer: ‘Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que
quiere’, me bastó desde la juventud. Me ha
servido de consuelo, tanto al ver como al sufrir las durezas de la vida, y ha
sido para mí una fuente inagotable de tolerancia. Ha aliviado ese sentido de
responsabilidad que tantas veces puede volverse demasiado en serio, ni a mí
mismo ni a los demás".
Para
Schopenhauer el último peldaño en el camino hacia la liberación era la
contemplación ascética y la renuncia del mundo. La tragedia de la vida surgía
de la naturaleza de la voluntad, que incita al individuo sin cesar hacia la
consecución de metas sucesivas, ninguna de las cuales puede proporcionarle
satisfacción permanente a la actividad infinita de la fuerza de la vida. Así, la
voluntad lleva a la persona al dolor y al sufrimiento, a un ciclo sin fin de
nacimiento, muerte y renacimiento, y la actividad de la voluntad sólo puede ser
llevada a un fin a través de una actitud de renuncia, en la que la razón
gobierne la voluntad hasta el punto que cese de esforzarse.
En su
ensayo "Schopenhauer, philosophe de l'absurde" (Schopenhauer,
filósofo del absurdo), el filósofo francés Clément Rosset (1939-2018) afirmaba que Schopenhauer
fue el primer filósofo que organizó su pensamiento alrededor de la idea genealógica,
tal como ésta luego habría de inspirar las filosofías nietzscheana, marxista,
freudiana y, sucesivamente, en una amplia medida, a toda la filosofía moderna.
"Así -explica
Rosset-, tendría fundamento hablar de una ‘filosofía genealógica’, de la cual
participarían filósofos tan distantes entre sí como Nietzsche, Marx y Freud:
las tres trayectorias respectivas, para limitarse sólo a estos filósofos,
tendrían en común un mismo valor crítico (ruptura con los análisis de tipo
idealista) y un mismo valor metodológico (búsqueda de lo oculto debajo de lo
manifiesto)". Esta concepción filosófica se opone a la idea de una
historia lineal y propone a cambio la convicción de que ésta se desarrolla con
saltos en el tiempo y con estructuras complejas que rompen con el supuesto
orden lineal.
La tesis
de Schopenhauer según la cual "la inteligencia obedece a la voluntad"
bien podría representar el punto de partida de la filosofía genealógica, esto
es, aquella que, según Friedrich Nietzsche (18944-1900), duda y cuestiona los prejuicios
y valores de la moral occidental. O también aquella que, según Karl Marx
(1818-1883) muestra como las ideas, los valores o las identidades sociales no
son producto solamente de una filiación cronológica sino que emergen como
producto de las relaciones de fuerza a lo largo de la historia o, según Sigmund
Freud (1856-1939) como de una psicología de lo inconsciente.
Para
sostener su tesis, Schopenhauer multiplicó los análisis psicológicos. "Entre
dichos análisis -agrega Rosset-,
figura un estudio de la obstinación y de la astucia de los tontos que merece
una mención especial: Schopenhauer parece haber sido el primero en plantear el
problema filosófico de la tontería, investigando sus rasgos fundamentales, no
como una debilidad de las funciones intelectuales, sino dentro de un
determinado uso de las funciones afectivas; así, se explica la ‘ingeniosa’
tontería de algunos testimonios de incomprensión y de la falsificación de las
ideas y de los sentimientos por la voluntad". Algo que, hoy en día, a la
luz de los acontecimientos actuales, parece tener más validez que nunca.
"Una
vida feliz es imposible -escribió alguna vez Schopenhauer-; a lo máximo que
puede aspirar el hombre es a una vida heroica. Obtiene una vida así quien, de
alguna manera y por un motivo cualquiera, lucha con enormes dificultades por
aquello que, en cierto modo, beneficia a todos y vence; pero al que luego, o
bien se le recompensa pésimamente, o bien no se le recompensa en absoluto. Así
pues, al final se queda con noble pose y magnánimo gesto. Su memoria permanece
y se celebra como la de un héroe; su voluntad, en cambio, queda mortificada por
toda una vida de fatigas y pesares, de malos resultados y de la ingratitud del
mundo".
La vida,
la muerte, el amor, las mujeres, la felicidad, las costumbres, la ética, la
estética, la sabiduría, son todos temas sobre los que Schopenhauer se explayó a
lo largo de su vida en sus numerosísimos aforismos, los que, tras su
fallecimiento y a lo largo del siglo XX, fueron publicados en distintas
ediciones temáticas. "La vida se presenta como una continua mentira",
dijo en alguno de ellos, una aseveración que, al parecer, también tiene plena vigencia
en nuestros días.