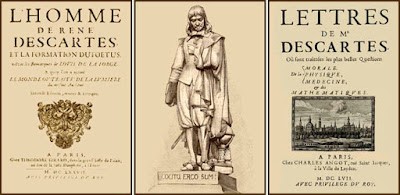NOCHES DE TOQUE
Susana Sánchez Bravo
Chile
(1944)
Por
más que se apresura el paso, las horas previas al toque de queda siempre
avanzan más rápido que uno, y si el último bus se atrasa, las ocho cuadras
hasta la seguridad de la casa son un vacío alongado, invadido por el resonar de
tacones. Los vanos de las puertas se transforman en precarios refugios, puestos
de información, cajas de resonancia de advertencias sin rostros: “¡Cuidado,
están en la esquina!”, “¡Se han llevado a dos!”. Y uno se escabulle entre los
vehículos estacionados y aguarda, con otro, un espacio ínfimo.
Un
jeep militar rueda calle abajo, sin luces y sin ruido. Un foco encendido de
pronto busca entre las sombras, las puertas, los árboles. Nos hacemos mínimos.
El vehículo se va acercando, el desconocido susurra su nombre, profesión y
número de teléfono, y yo le correspondo con mis datos. La luz del foco lame los
techos de los autos. Nos aplastamos contra la solera, un nudo que huele a
tabaco y miedo. Un perro callejero sale de entre los árboles, ladrando,
defendiendo furiosamente su territorio.
-
¿Me lo echo, sargento?, pregunta una voz.
-
¡No gaste pólvora en gallináceos!, responde la otra.
Levantamos
la cabeza cuando dan vuelta la esquina. El perro nos mira y vuelve al pie del
árbol, se ovilla y cierra los ojos. Un breve toque de manos y nos alejamos en direcciones
contrarias. Somos sombras fugaces que corren pegadas a la pared. Antes de
seguir corriendo agradezco al animal, tocándole.
FÁBULA
Friedrich Nietzsche
Alemania
(1844-1900)
En
algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables
sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes
inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la “Historia
Universal”: pero, a fin de cuentas, sólo un minuto. Tras breves respiraciones
de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de
perecer.
LA ROSA
Juan Eduardo Zúñiga
España
(1919)
Ante
el estudiante, un coche pasó rápidamente, pero él pudo entrever en su interior
un bellísimo rostro femenino. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a
cruzar ante él y también atisbó la sombra clara del rostro entre los pliegues
oscuros de un velo. El estudiante se preguntó quién era. Esperó al otro día,
atento en el borde de la acera, y vio avanzar el coche con su caballo al trote
y esta vez distinguió mejor a la mujer de grandes ojos claros que posaron en él
su mirada. Cada
día el estudiante aguardaba el coche, intrigado y presa de la esperanza: cada
vez la mujer le parecía más bella. Y, desde el fondo del coche, le sonrió y él
tembló de pasión y todo ya perdió importancia, clases y profesores: solo
esperaría aquella hora en la que el coche cruzaba ante su puerta. Y
al fin vio lo que anhelaba: la mujer le saludó con un movimiento de la mano que
apareció un instante a la altura de la boca sonriente, y entonces él siguió al
coche, andando muy deprisa, yendo detrás por calles y plazas, sin perder de vista
su caja bamboleante que se ocultaba al doblar una esquina y reaparecía al
cruzar un puente.
Anduvo mucho tiempo y a veces sentía un gran cansancio, o bien, muy animoso, planeaba la conversación que sostendría con ella. Le pareció que pasaba por los mismos sitios, las mismas avenidas con nieblas, con sol o lluvias, de día o de noche, pero él seguía obstinado, seguro de alcanzarla, indiferente a inviernos o veranos. Tras un largo trayecto interminable, en un lejano barrio, el coche finalmente se detuvo y él se aproximó con pasos vacilantes y cansados, aunque iba apoyado en un bastón. Con esfuerzo abrió la portezuela y dentro no había nadie. Únicamente vio sobre el asiento de hule una rosa encarnada, húmeda y fresca. La cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida.
Anduvo mucho tiempo y a veces sentía un gran cansancio, o bien, muy animoso, planeaba la conversación que sostendría con ella. Le pareció que pasaba por los mismos sitios, las mismas avenidas con nieblas, con sol o lluvias, de día o de noche, pero él seguía obstinado, seguro de alcanzarla, indiferente a inviernos o veranos. Tras un largo trayecto interminable, en un lejano barrio, el coche finalmente se detuvo y él se aproximó con pasos vacilantes y cansados, aunque iba apoyado en un bastón. Con esfuerzo abrió la portezuela y dentro no había nadie. Únicamente vio sobre el asiento de hule una rosa encarnada, húmeda y fresca. La cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida.
ELEMENTOS DE BOTÁNICA
Luisa Valenzuela
Argentina
(1938)
En
primera instancia eligió las más bella y dorada de las hojas del bosque; pero
estaba seca y se le resquebrajó entre los dedos. Con la roja, también muy
vistosa, le ocurrió lo contrario: resultó ser blandita y no conservó la forma.
Una hoja notable por sus simétricas nervaduras le pareció transparente en
exceso. Otras hojas elegidas acabaron siendo demasiado grandes, o demasiado
pequeñas, o muy brillantes pero hirsutas, ásperas o pinchudas.
No debemos compadecer a Eva. Pionera en todo, fue la primera mujer en pronunciar la frase que habría de hacerse clásica por los siglos de los siglos: “¡No tengo nada que ponerme!”.
No debemos compadecer a Eva. Pionera en todo, fue la primera mujer en pronunciar la frase que habría de hacerse clásica por los siglos de los siglos: “¡No tengo nada que ponerme!”.
EL CONDUCTOR
István Örkény
Hungría
(1912-1979)
József
Pereszlényi, corredor de materiales, se detuvo con su coche Wartburg,
matrícula número CO 75-14, junto al kiosco de periódicos de la esquina.
-
Deme un Noticias de Budapest.
-
Lamentablemente se agotó.
-
Deme uno de ayer, entonces.
-
También se acabó. Pero casualmente tengo ya uno de mañana.
-
¿También ahí aparece la cartelera del cine?
-
Eso sale todos los días.
-
Entonces deme ese de mañana -dijo el corredor de materiales.
Se
volvió a sentar en su coche y buscó la programación de los cines. Después de un
rato encontró una película checoslovaca -Los amores de una rubia- de la que
había oído hablar elogiosamente. La proyectaban en el cine Cueva Azul de la
calle Stácio, a partir de las cinco y media. Justo
a tiempo. Todavía faltaba un poco. Siguió hojeando el diario del día siguiente.
Le llamó la atención una noticia acerca del corredor de materiales József
Pereszlényi, quien, con su coche Wartburg matrícula CO 75-14 se desplazaba a
una velocidad mayor a la permitida por la calle Stácio y, no lejos del cine
Cueva Azul, chocó de frente con un camión. El descuidado conductor murió en el
acto.
“¡Quién
lo diría”, pensó Pereszlényi. Miró
su reloj. Ya pronto serían las cinco y media. Guardó el periódico en el
bolsillo, se puso en marcha, a una velocidad mayor de la permitida, y chocó con
un camión en la calle Stácio no lejos del cine Cueva Azul. Murió
en el acto, con el periódico del día siguiente en el bolsillo.
LEYENDA MODERNA DEL AGUA
María Paz Ruiz Gil
Colombia
(1978)
Hidrógeno
presumía de no necesitar a nadie, se movía dando brincos a su santo antojo. Un
día piropeaba a unas, otro día le picaba el ojo a otras, pero siempre con aire
de galán barato. Sus padres, preocupados de que el muchacho nunca sentaría
cabeza, lo llevaron a una escuela de música para chicos con problemas. Allí
estaba Oxígeno, con su pelo negro y sus Converse llenos de flores hechas con
rotulador. El primer día ni se saludaron, hasta que un jueves tuvieron que
esperar juntos el autobús y cuando quisieron despegarse, ya no pudieron. Ahora
viven fundidos, jamás pelean, se ríen de que se los beban por litros, de que
los pongan a navegar por mundos marinos, de que los mezclen con azúcar o de que
los congelen. Ellos se siguen llevando bien, aunque sus padres siguen
buscándolos en la escuela de música.
ALLEGRO MODERATO
Christiane Félip de
Vidal
Francia
(1950)
La
imaginaba etérea, esbelta, hermosamente joven, dejando correr sus dedos por las
teclas en la penumbra de un cuarto oliendo a violeta o jazmín. Huérfana de
madre, quizás. Dulce y tímida, con certeza. Así la describían las melodías que
se filtraban todas las tardes por las rendijas de los postigos cerrados.
Siempre cerrados. Y entonces, mientras el barrio se aletargaba en las horas de
siesta, él, oculto tras las cortinas de su hotel sin estrellas, soñaba con la
ventana misteriosa abriéndose frente a su habitación, con el cruzar de las
miradas por encima de la calle dormida, con el encuentro inevitable, dentro de
poco, sí...
En
la penumbra, el viejo pianista tocó el último acorde, maldiciendo entre dientes
contra los reumatismos, los postigos malogrados, su pensión de miseria y el
mirón de enfrente oculto tras las cortinas.
LA MANCHA DE HUMEDAD
Juana de Ibarbourou
Uruguay
(1892-1979)
Hace
algunos años, en los pueblos del interior del país no se conocía el empapelado
de las paredes. Era este un lujo reservado apenas para alguna casa importante,
como el despacho del Jefe de Policía o la sala de alguna vieja y rica dama de
campanillas. No existía el empapelado, pero sí la humedad sobre los muros
pintados a la cal. Para descubrir cosas y soñar con ellas, da lo mismo. Frente
a mi vieja camita de jacarandá, con un deforme manojo de rosas talladas a
cuchillo en el remate del respaldo, las lluvias fueron filtrando, para mi
regalo, una gran mancha de diversos tonos amarillentos, rodeada de salpicaduras
irregulares capaces de suplir las flores y los paisajes del papel más
abigarrado. En esa mancha yo tuve todo cuanto quise: descubrí las Islas de Coral,
encontré el perfil de Barba Azul y el rostro anguloso de Abraham Lincoln,
libertador de esclavos, que reverenciaba mi abuelo; tuve el collar de lágrimas
de Arminda, el caballo de Blanca Flor y la gallina que pone los huevos de oro;
vi el tricornio de Napoleón, la cabra que amamantó a Desdichado de Brabante y
montañas echando humo de las pipas de cristal que fuman sus gigantes o sus
enanos. Todo lo que oía o adivinaba, cobraba vida en mi mancha de humedad y me
daba su tumulto o sus líneas. Cuando mi madre venía a despertarme todas las
mañanas generalmente ya me encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis
descubrimientos maravillosos. Yo le decía con las pupilas brillantes, tomándole
las manos:
-
Mamita, mira aquel gran río que baja por la pared. ¡Cuántos árboles en sus
orillas! Tal vez sea el Amazonas. Escucha, mamita, cómo chillan los monos y
cómo gritan los guacamayos.
Ella
me miraba espantada:
-
¿Pero es que estás dormida con los ojos abiertos, mi tesoro? Oh, Dios mio, esta
criatura no tiene bien su cabeza, Juan Luis.
Pero
mi padre movía la suya entre dubitativo y sonriente, y contestaba posando sobre
mi corona de trenzas su ancha mano protectora:
-
No te preocupes, Isabel. Tiene mucha imaginación, eso es todo.
Y
yo seguía viendo en la pared manchada por la humedad del invierno, cuanto
apetecía mi imaginación: duendes y rosas, ríos y negros, mundos y cielos.
Una
tarde, sin embargo, me encontré dentro de mi cuarto a Yango, el pintor. Tenía
un gran balde lleno de cal y un pincel grueso como un puño de hombre, que
introducía en el balde y pasaba luego concienzudamente por la pared dejándola
inmaculada. Fue esto en los primeros días de mi iniciación escolar. Regresaba
del colegio, con mi cartera de charol llena de migajas de bizcochos y lápices
despuntados. De pie en el umbral del cuarto, contemplé un instante, atónita,
casi sin respirar, la obra de Yango que para mí tenía toda la magnitud de un
desastre. Mi mancha de humedad había desaparecido, y con ella mi universo. Ya
no tendría más ríos ni selvas. Inflexible como la fatalidad, Yango me había
desposeído de mi mundo. Algo, una sorda rebelión, empezó a fermentar en mi
pecho como burbuja que, creciendo, iba a ahogarme. Fue de incubación rápida
cual las tormentas del trópico. Tirando al suelo mi cartera de escolar, me
abalancé frenética hasta donde me alcanzaban los brazos, con los puños
cerrados. Yango abrió una bocaza redonda como una “O” de gigantes, se quedó
unos minutos enarbolando en el vacío su pincel que chorreaba líquida cal y pudo
preguntar por fin lleno de asombro:
-
¿Qué le pasa a la niña? ¿Le duele un diente, tal vez?
Y
yo, ciega y desesperada, gritaba como un rey que ha perdido sus estados:
-
¡Ladrón! Eres un ladrón, Yango. No te lo perdonaré nunca. Ni a papá, ni a mamá
que te lo mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte temprano o
cuando tía Fernanda me obligue a dormir la siesta? Bruto, odioso, me has robado
mis países llenos de gente y de animales. ¡Te odio, te odio; los odio a todos!
El
buen hombre no podía comprender aquel chaparrón de llanto y palabras irritadas.
Yo me tiré de bruces sobre la cama a sollozar tan desconsoladamente, como solo
he llorado después cuando la vida, como Yango el pintor, me ha ido robando
todos mis sueños. Tan desconsolada e inútilmente. Porque ninguna lágrima
rescata el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece… ¡Ay, yo lo sé
bien!
UNA PASIÓN EN EL
DESIERTO
José de la Colina
España
(1934-2019)
El
extenuado y sediento viajero perdido en el desierto vio que la hermosa mujer
del oasis venía hacia él cargando un ánfora en la que el agua danzaba al ritmo
de las caderas.
-
¡Por Alá -gritó-, dime que esto no es un espejismo!
-
No -respondió la mujer, sonriendo-. El espejismo eres tú.
Y,
en un parpadeo de la mujer, el hombre desapareció.
EL NIÑO TERCO
Ana María Shua
Argentina
(1951)
En
un apartado de su obra dedicado a las leyendas infantiles, los hermanos Grimm
refieren un cuento popular alemán que la sensibilidad de la época consideraba
particularmente adecuado para los niños. Un niño terco fue castigado por el
Señor con la enfermedad y la muerte. Pero ni aun así logró enmendarse. Su
bracito pálido, con la mano como una flor abierta, insistía en asomar fuera de
la tumba. Sólo cuando su madre le dio una buena tunda con una vara de avellano,
el bracito se retiró otra vez bajo tierra y fue la prueba de que el niño había
alcanzado la paz.
Los
que hemos pasado por ese cementerio, sabemos, sin embargo, que se sigue
asomando cuando cree que nadie lo ve. Ahora es el brazo recio y peludo de un
hombre adulto, con los dedos agrietados y las uñas sucias de tierra por el
trabajo de abrirse paso hacia abajo y hacia arriba. A veces hace gestos
obscenos, curiosamente modernos, que los filólogos consideran dirigidos a los
hermanos Grimm.