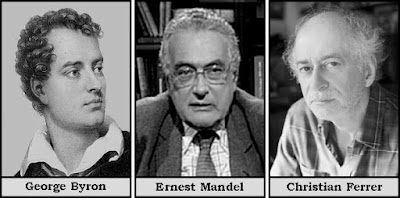4. Sobre fisiócratas, liberales y capitalistas
El
mercantilismo se desarrolló durante los siglos XV y XVI y alcanzó su apogeo en
el siglo XVII marcando la decadencia de la economía feudal y el surgimiento de
los Estados absolutistas primero, y los Estados nacionales después. Con el
mercantilismo nacieron, en consecuencia, la centralización del poder, el
sistema monetario y el proteccionismo, dado que la intervención estatal
ejerciendo el control de la producción, del comercio y del consumo era una
parte esencial de su doctrina. Para Marx, los mercantilistas fueron quienes
dieron los primeros pasos hacia el capitalismo constituyéndose así en la
“prehistoria de la economía política”. Max Weber definió al mercantilismo en su
“Wirtschaftsgeschichte” (Historia económica general): “Es la traslación del
afán de lucro capitalista a la política. El Estado procede como si estuviera
única y exclusivamente integrado por empresarios capitalistas; la política
económica hacia el exterior descansa en el principio de aventajar al
adversario, comprándole lo más barato posible y vendiéndole lo más caro que se
pueda. La finalidad más alta consiste en robustecer hacia el exterior el
poderío del Estado. El mercantilismo implica, por consiguiente, potencias
formadas a la moderna: directamente mediante el incremento del erario público;
indirectamente por el aumento de la capacidad tributaria de la población.
Premisa de la política mercantilista fue el aprovechamiento del mayor número
posible de fuentes con posibilidad lucrativa en el propio país”.
En
oposición a estas ideas surgió a mediados del siglo XVIII la primera escuela
sistemática de pensamiento económico: la fisiocracia, una escuela que sugería
que en la economía existía un orden natural que no requería la intervención del
Estado para mejorar su rendimiento. Nacida en una Francia que -mientras las
grandes potencias europeas aplicaban las políticas del mercantilismo- había
conservado un fuerte interés por la agricultura a la que consideraba la
verdadera fuente de riqueza, la fisiocracia tenía como objetivo principal
preservar, mediante algunas reformas, la antigua sociedad en la que los
propietarios rurales gozaban de superioridad social y privilegios. Para los
fisiócratas, las concesiones monopólicas a los mercaderes y las restricciones
proteccionistas sobre el comercio interior estaban en abierto conflicto con la
ley natural de los mercados. Al respecto decía Michel Foucault en “Les mots et
les choses. Une archéologie des sciences humaines” (Las palabras y las cosas.
Una arqueología de las ciencias humanas): “Los fisiócratas no creían más que en
la producción agrícola y reivindicaban para ella una retribución mejor; que,
siendo propietarios, atribuían a la renta de la tierra un fundamento natural y
que, al reivindicar el poder político, deseaban ser los únicos súbditos sometidos
a los impuestos y así, los detentadores de los derechos que estos confieren”.
Desde otro ángulo, el de la economía política, Marx afirmó que los fisiócratas
fueron los “fundadores de la economía moderna” porque analizaron los elementos
materiales en los que el capital se encuentra durante un proceso de trabajo.
El
historiador británico Eric Roll (1907-2005) establece en “A history of economic
thought” (Historia de las doctrinas económicas) las diferencias entre el mercantilismo
y la fisiocracia: “La gran importancia del mercader estaba dada no sólo por sus
funciones en la producción, sino también en los métodos de comercio interior y
exterior, y en su posición social y política. El monopolio era el medio más
importante por el cual los Estados-nación incipientes trataban de aumentar el
comercio y crearse fuentes de ingreso. Los que tenían a su cargo las funciones
del gobierno aceptaban las nociones mercantilistas y ajustaban su política a
ellas, porque en ellas veían medios de fortalecer a los Estados absolutistas
tanto contra los rivales extranjeros como contra los restos del particularismo
medieval en el interior. Los fisiócratas, a diferencia de los mercantilistas,
abogaron por una balanza comercial equilibrada puesto que afirmaban que no se
necesitaba una balanza comercial favorable para el crecimiento de la riqueza,
dado que para ellos no dependía del comercio sino de la renta de la tierra. La
clase terrateniente y los trabajadores del campo eran vistas como las clases
fundamentales de la sociedad y su desarrollo, donde la clase terrateniente era
la clave del crecimiento al ser la que recibe la renta de la tierra, y los
demás grupos sociales, los de la ciudad (artesanos, manufactureros,
comerciantes, etc.) eran considerados la clase estéril”. La idea liberal en
cuanto a la economía pregonada por los fisiócratas en notoria contradicción a
lo planteado por el mercantilismo fue lo que dio paso a los estudios clásicos
de Adam Smith, cuyos análisis se centraron de manera particular en la división
del trabajo y el trabajo-producción como base de la riqueza.
La Escuela
Clásica tomó de los fisiócratas conceptos como libertad de producción y
libertad de mercado, pero abandonó la clasificación de trabajadores productivos
en el campo y estériles en la ciudad y se enfocó en el examen de las leyes que
regulan el proceso productivo y el reparto de la riqueza. Grandes teóricos de
esta escuela como Adam Ferguson (1723-1816), Jeremy Bentham (1748-1832), Jean
Baptiste Say (1767-1832), Friedrich Wilhelm von Hermann (1795-1868) y John
Stuart Mill (1806-1873) apoyaron la idea de la “mano invisible” que coordina
los mercados y los distintos intereses personales que, gracias a ella, se
armonizan espontáneamente, una idea propuesta por Adam Smith en su “An inquiry
into the nature and causes of the wealth of nations” (La riqueza de las
naciones). “Ningún comerciante -decía Smith-, por lo general, se propone
originariamente promover el interés público. Al preferir el éxito de la
industria nacional al de la industria extranjera, el comerciante no piensa sino
en obtener personalmente una mayor seguridad; al dirigir esa industria de tal
manera que su producto tenga el mayor valor posible, el comerciante no piensa
sino en su propia ganancia; pero en éste y en muchos otros casos, una mano
invisible lo conduce a promover un fin que no está de ningún modo entre sus
intenciones”. Afirmaba de esta manera que existía algo así como una
transparencia esencial, una suerte de providencia en el mundo económico que
anudaba los hilos de todos los intereses dispersos. O, como respondía Foucault
en su obra citada más arriba a la pregunta “¿Qué dice Adam Smith?”: “Habla de
la gente que, sin saber demasiado cómo ni por qué, sigue su propio interés, y
en definitiva, esa actitud beneficia a todo el mundo”. “Aunque uno sólo piense
en su propio lucro, a la larga toda la industria sale ganando. La gente -dice
Smith- piensa únicamente en su propio lucro y no en la ganancia de todo el
mundo”. Y agrega: “por lo demás, no siempre es malo que este fin, a saber, la ganancia
de todos, no se cuente en absoluto entre las preocupaciones de estos
comerciantes”.
En suma,
para los economistas de esta escuela, el poder político no debía intervenir en
esa mecánica que la naturaleza había inscripto en el corazón del hombre. El
gobierno no debía poner trabas al juego de los intereses individuales. Es lo
que decía Smith cuando escribió en 1776: “El interés común exige que cada uno
sepa entender el suyo y pueda obedecerlo sin obstáculos, y el hecho de que ese
fin no se cuente en absoluto entre las intenciones de cada individuo no siempre
redunda en un mal mayor para la sociedad. Jamás vi que quienes aspiran en sus
empresas comerciales a trabajar por el bien general hayan hecho muchas cosas
buenas. Lo cierto es que esta bella pasión no suele darse entre los
comerciantes y no harían falta grandes discursos para curarlos de ella. No es
la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura
el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus
sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras
necesidades, sino de sus ventajas”. En la misma dirección había ido Ferguson en
1767 en “An essay on the history of civil society” (Historia de la sociedad
civil): “Cuanto más gana el individuo por su propia cuenta, más incrementa el
volumen de la riqueza nacional. Cada vez que la administración, mediante
sutilezas profundas, interviene con su mano sobre ese objeto, no hace sino
interrumpir la marcha de las cosas y multiplicar los motivos de queja. Cada vez
que el comerciante olvida sus intereses para entregarse a proyectos nacionales,
el tiempo de las visiones y las quimeras está cerca y el comercio pierde su
base y su solidez”.
Suele
mencionarse como origen del capitalismo moderno a la Revolución Industrial del
siglo XVIII escalonando los acontecimientos en las invenciones mecánicas, el
surgimiento del capitalismo industrial, y el posterior desarrollo del
capitalismo comercial y financiero. Para el historiador francés Paul Mantoux (1877-1956)
el encadenamiento fue diferente. En su ensayo “La Revolution Industrielle au
XVIIIe siecle” (La Revolución Industrial del siglo XVIII) especifica que las
instituciones comerciales y financieras del capitalismo precedieron a sus
instituciones industriales. El conjunto de transformaciones técnicas y
económicas producidas por la sustitución de la energía física por la energía
mecánica de las máquinas en el proceso de producción dado en la Gran Bretaña de
mediados del siglo XVIII, por entonces centro de las principales corrientes
comerciales del mundo, “llevó a que las instituciones comerciales presionasen
sobre la industria para que ésta acrecentase su producción. En este
acrecentamiento, posibilitado por la anterior acumulación de importantes capitales,
encontrará el mismo comercio un factor de desarrollo suplementario”.
Para el ya
citado Mandel, “el capitalismo moderno es el producto de tres transformaciones
económicas y sociales: a) La separación de los productores de sus medios de
producción y de subsistencia. Esta separación se efectuó claramente en la
agricultura por la expulsión de los pequeños campesinos de las tierras
señoriales transformadas en praderas y en el artesanado por la destrucción de
las corporaciones medievales; por el desarrollo de la industria domiciliaria;
por la apropiación privada de las reservas de tierras vírgenes, etc. b) La
formación de una clase social que monopolizó estos medios de producción, la
burguesía moderna. La aparición de esta clase supuso al principio una acumulación
de capitales bajo forma de dinero, después una transformación de los medios de
producción que eran tan caros que sólo los propietarios de capitales
considerables podían adquirirlos. La Revolución Industrial del siglo XVIII, por
la que en lo sucesivo la producción se basó en el maquinismo, realizó esta
transformación de manera definitiva. c) La transformación de la fuerza de
trabajo en mercancía. Esta transformación resultó de la aparición de una clase
que no poseía nada más que su fuerza de trabajo, y que, para poder subsistir,
estaba obligada a vender esta fuerza de trabajo a los propietarios de los
medios de producción”.
Puede
decirse entonces que la economía capitalista funciona según una serie de
características que le son propias: la producción es exclusivamente de
mercancías destinadas a ser vendidas en el mercado y se rige por los
imperativos de la competencia. Desde el momento en que la producción no está
limitada por la costumbre (como en las comunidades primitivas) ni por la
reglamentación (como en las corporaciones de la Edad Media) cada capital
particular se esfuerza en aumentar su cifra de negocios y en acaparar una parte
lo más grande posible del mercado. Asimismo, dicha producción se efectúa en
condiciones de propiedad privada de los medios de producción, es decir que el
poder de disponer de las fuerzas productivas ya no pertenece a la colectividad
sino que es controlado por distintos grupos capitalistas (propietarios
individuales, sociedades anónimas o grupos financieros). El objetivo de la
producción capitalista es el de obtener el máximo beneficio y, para lograrlo,
debe vender sus mercancías en el mercado a un precio más bajo que el de la
competencia. Esto implica la necesidad de reducir los costos de producción, lo
que se logra produciendo más y mejor. Para conseguirlo necesita de más
capitales para poder desarrollar al máximo sus inversiones productivas. “Para
obtener el máximo de beneficio y desarrollar lo más posible la acumulación de
capital -explica Mandel en la obra mencionada-, los capitalistas deben reducir
al máximo la parte del valor añadido por la fuerza de trabajo que revierte a
ésta bajo la forma de salario. Cuanto más grande sea la parte de los salarios
reales pagados, más pequeña será forzosamente la parte de la plusvalía. Cuanto
más buscan los capitalistas ampliar la parte que revierte a la plusvalía, tanto
más obligados se ven a reducir la parte atribuida a los salarios”.
Dentro de
la denominada Escuela Clásica de la economía inaugurada por Adam Smith
aparecieron algunas tibias críticas con respecto a las posibilidades del nuevo
sistema capitalista. El propio economista liberal británico David Ricardo,
quien en su obra principal “On the principles of political economy and
taxation” (Principios de economía política y tributación) formuló la ley del
valor-trabajo según la cual el valor de un objeto no depende de su utilidad
sino del trabajo que se ha utilizado en su elaboración, formuló además la tesis
sobre la ley del salario natural según la cual el salario que se pagaba al
trabajador acababa siendo el mínimo necesario para garantizar la supervivencia
y la reproducción. Para Ricardo, el aumento de la natalidad, es decir, el
incremento de la oferta de mano de obra, repercutía negativamente en los
salarios y los reducía al mínimo vital. Por lo tanto, su teoría de los salarios
y de la influencia de éstos sobre la población anunciaba un factor equilibrio
con la condición de que la población aumentase menos que el capital. De todos
modos, Ricardo nunca llegó a formular una teoría de la explotación, pero muchas
de sus ideas fueron desarrolladas posteriormente por Marx.
A
diferencia de muchos de sus predecesores -entre los que puede mencionarse a
Giovanni Botero (1540-1617), Wilhelm von Hörnigk (1640-1714), James Steuart
(1712-1780), Jean de Gournay (1712-1759), Antonio Genovesi (1713-1769), Johann
Büsch (1728-1800) y Frédéric Bastiat (1801-1850), defensores a ultranza del
mercantilismo algunos, y de la economía política liberal otros- hubo pensadores
que vivieron en la época preindustrial y en los primeros años de la Revolución
Industrial que buscaron dar una explicación coherente a la miseria y
explotación de los trabajadores. Entre ellos se destaca el economista suizo mencionado
en el capítulo anterior Léonard Simonde de Sismondi, quien viviendo en
Inglaterra presenció las transformaciones sociales motivadas por la
introducción del maquinismo y el desarrollo de la gran industria, publicó en
1819 en su “Nouveaux principes d'économie politique” (Nuevos principios de
economía política) una crítica del capitalismo y el liberalismo al considerar
que la acumulación de capital, que crecía al aumentar la miseria de las masas,
traía aparejada una limitación del consumo y, por lo tanto, la ampliación de la
producción chocaba con el límite de la capacidad de consumo. Para él, esta
crisis podía ser superada mediante la defensa de la pequeña propiedad y el
desarrollo del comercio exterior, puesto que el consumo de cien pequeños
productores sería superior al de un capitalista y noventa y nueve obreros.
Sismondi afirmaba que entre la remuneración de un trabajador y el valor de lo
que producía existía una diferencia que se iba acrecentando y esto generaba la
desigualdad de las riquezas debido a que sólo los empresarios se beneficiaban
de ella. Estas ideas constituyeron un precedente de las teorías marxistas de la
plusvalía, de la pauperización creciente del proletariado y de la concentración
creciente del capital.
Por su
parte el ya aludido Thomas Malthus, discípulo de Smith, sostenía que el crecimiento
demográfico era mayor que el de los medios de subsistencia, afectados por la
ley de rendimientos decrecientes. Así, mientras la población crecía en
progresión geométrica, la producción de alimentos lo hacía en progresión
aritmética. Los momentos de crisis de subsistencia se resolverían gracias a las
hambrunas, guerras y epidemias por las que disminuiría la población, sobre todo
la perteneciente a los grupos más desfavorecidos. Su pesimismo quedó expresado
claramente en su “An essay on the principle of population” (Ensayo sobre el
principio de población) donde establecía, en términos generales, que se
llegaría a un estado estacionario en el que la vida sería miserable,
convirtiéndose en mera supervivencia. En otra obra, “Principles of political
economy considered with a view to their practical application” (Principios de
economía política considerados desde el punto de vista práctico), aportó el
resto de su teoría respecto a las crisis y la demanda efectiva. A diferencia de
los economistas de su época, se planteó qué actuaciones de política económica
había que adoptar para evitarlas. Con este objetivo elaboró una teoría sobre
las crisis, cuyas causas atribuyó al ahorro excesivo y a la insuficiencia de la
demanda en relación a la producción. Razonó que el descenso de la demanda de
productos -resultado de una contracción del consumo- llevaría a una disminución
del ahorro invertido en la fabricación y, a su vez, de nuevos productos.
Auguste
Comte (1789-1857), el filósofo francés padre del positivismo, también expresó
algunos reparos respecto del naciente capitalismo al criticar con dureza la
sociedad liberal de su tiempo y propuso la manera de restablecer el orden y la armonía
perdidos con la organización de un Estado garante de la autoridad moral. El
autor de “Système de politique positive” (Sistema de política positiva) no
consideraba al gobierno y al Estado como enemigos naturales de la sociedad sino
como organizadores de la vida social. Por otra parte Hegel, quien poco se
interesó por la economía política, comprendió más claramente que cualquier
economista de su tiempo que en una sociedad basada en la propiedad privada, el
crecimiento de la riqueza por un lado inevitablemente iría acompañado por el
crecimiento de la pobreza por el otro. En su “Grundlinien der philosophie des
Rechts” (Elementos de la filosofía del Derecho) afirmó categóricamente que el
antagonismo entre el nivel de vida para la mayoría de la población tan bajo que
no pudiese satisfacer adecuadamente sus necesidades y la gran concentración de
la riqueza en comparativamente pocas manos, debía necesariamente conducir a una
situación en la que la sociedad civil, dado que "la extrema riqueza
siempre está insuficientemente rica", no tendría los medios suficientes
para eliminar lo superfluo de la pobreza y la escoria de la indigencia.
Dos siglos
más tarde, el antes mencionado sociólogo alemán Max Horkheimer diría en
“Sozialphilosophische studien” (Estudios de filosofía social): “Al proclamar
Marx la diferencia entre los poseedores de los instrumentos de producción de la
riqueza económica y la masa de aquellos que sólo pueden vender su mano de obra,
la oposición de las clases, de los dominadores y los dominados, como esencia de
la economía burguesa capitalista, denunció la superación de las crisis en la
libertad intacta de la ilusión y opuso entre sí la ilustración y la sociedad a
la que ésta aspiraba”. Si Comte consideraba al Estado como garante de la
autoridad moral, distinta era la óptica del sociólogo y economista alemán Franz
Oppenheimer (1864-1943). En 1929 escribió en “Der Staat” (El Estado): “El
Estado es una institución social forzada por un grupo victorioso de hombres
sobre un grupo derrotado, con el único propósito de regular el dominio del
grupo de los vencedores sobre el de los vencidos, y de resguardarse contra la
rebelión interior y el ataque desde el exterior. Teleológicamente, esta
dominación no tenía otro propósito que la explotación económica de los vencidos
por parte de los vencedores. Ningún Estado primitivo conocido en la historia se
originó de otra manera”. Y añadió más adelante: “Hay dos medios fundamentales
opuestos que impulsan al hombre para obtener su sustento y para satisfacer sus
deseos. Estos son el trabajo y el robo, su propio trabajo y la apropiación por
la fuerza del trabajo de otros. Al primero se lo denomina medio económico,
mientras que el segundo es llamado medio político”.