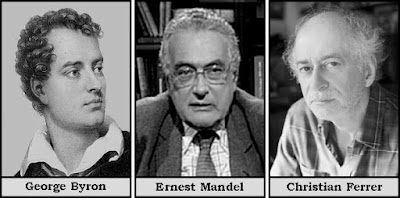2. Sobre las primeras expresiones de protesta de los trabajadores
El período
comprendido entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII
fue una época de agitación en el Viejo Mundo. La Reforma produjo una secuela de
conflictos que agudizaron las tensiones estructurales del Antiguo Régimen,
visibles, sobre todo, en el terreno de la economía. Los desequilibrios entre
población y recursos, propios de la estructura económica de la sociedad
preindustrial, se agravaron como efecto de las malas cosechas y de las
periódicas hambrunas. Pero la Reforma también implicó una lucha por el poder
político, económico y religioso dirigida por la burguesía, y la imposición de
nuevos preceptos morales que sirvieron a sus intereses. Los cambios necesarios
para la aparición del capitalismo no sólo fueron los relacionados con el
control y el poder sobre los medios de producción, sino también cambios
culturales. Según opinaba Max Weber en su ya citada “Die protestantische ethik
und der geist des kapitalismus” (La ética protestante y el espíritu del
capitalismo), existen muchas razones para buscar los orígenes de estos cambios
en las ideas religiosas de la Reforma. Para Weber, la ética y las ideas
puritanas -tanto luteranas como calvinistas- influyeron en el desarrollo del
capitalismo. "Para que una forma de vida bien adaptada a las
peculiaridades del capitalismo pueda superar a otras, debe originarse en algún
lugar, y no sólo en individuos aislados, sino como una forma de vida común a
grupos enteros de personas". Y colocó al protestantismo como la doctrina
que favoreció la búsqueda racional del beneficio económico porque, si bien no
fue su objetivo principal, la lógica inherente a esas ideas religiosas promovió
la búsqueda de dicha utilidad. Esta idea fue respaldada por personalidades de
la época tan disímiles como el médico y economista inglés William Petty
(1623-1687) o el jurista francés Charles Louis de Montesquieu (1689-1755), para
quienes existía claramente una afinidad entre el protestantismo y el desarrollo
del espíritu comercial.
En
cualquier caso, mientras en el transcurso del siglo XIV se había desarrollado
la pequeña producción local, durante el siglo XVII -un momento clave en la
evolución del feudalismo al capitalismo- se produjo una concentración del
potencial económico: en el ámbito agrario bajo la forma de concentración de
tierras en manos de terratenientes, y en el ámbito industrial al consolidarse
la manufactura dispersa a expensas de la artesanía gremial. Ambos fenómenos
contribuyeron a acelerar el proceso de acumulación capitalista previo a la
Revolución Industrial aunque, de todas maneras, el proceso no se verificó en
toda Europa de forma general. Para el historiador danés Niels Steensgaard
(1932-2013) el elemento central que produjo la crisis del siglo XVII fue el
papel jugado por los Estados, los que, a través de sustracciones fiscales
provocaron la ruina del pequeño campesinado al fomentar un proceso de
concentración de la propiedad, mientras que la nobleza, también afectada por la
crisis, incrementó la presión señorial y se adueñó de tierras de explotación
comunal. “Esto -dice en su “Verdenshistorie” (Historia del mundo)- desequilibró
la distribución y forzó la polarización social”. Pero la beneficiaria
indiscutible de estos cambios fue Inglaterra, país en el que primaron los
intereses manufactureros respecto a los comerciales y financieros, por lo que
salió fortalecida de la crisis. Esto contribuye a explicar el protagonismo
inglés en el desarrollo de la primera Revolución Industrial durante el siglo
XVIII y, en general, la precocidad de Inglaterra en la formación del capitalismo
manufacturero.
Pero
mientras esto ocurría en Inglaterra, un acontecimiento prodigioso se producía
en 1610 en Padua, al norte de Italia, cuando Galileo Galilei (1564-1642) enfocó
su telescopio hacia los cielos y dedujo que la Luna y los planetas, entre ellos
la Tierra, rotaban alrededor del Sol. Estos hallazgos contradecían la visión
doctrinaria que tenía la Iglesia Católica en cuanto a que la Tierra estaba en
el centro del universo. Prontamente, el Vaticano condenó oficialmente la teoría
y ordenó que todos los libros que la contenían fueran retirados de circulación.
El propio cardenal Roberto Belarmino (1542-1621), conocido como el “martillo de
los herejes” y que entre sus “méritos” contaba con haber mandado a la hoguera
al astrónomo italiano Giordano Bruno (1548-1600), ordenó que la Inquisición
realizase una investigación discreta sobre Galileo a partir de junio de 1611.
Finalmente, después de dos décadas de luchar por establecer la absoluta
independencia entre la fe católica y los hechos científicos, cuando en febrero
de 1632 publicó su “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” (Diálogo
sobre los sistemas del mundo), se desató un verdadero escándalo. Poco más de un
año después, el 12 de abril de 1633 la Inquisición lo acusó formalmente de
herejía. El proceso terminó con la condena a prisión perpetua, pese a la
renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación formal, condena que se le
permitiría cumplir en una villa cercana a Florencia hasta su muerte.
Exactamente
ciento setenta y ocho años después de aquel día en que se inició el vergonzoso
proceso en contra de Galileo, en una Inglaterra exaltada por los progresos
económicos que traía la Revolución Industrial, un grupo de obreros enfurecidos
decidió manifestarse violentamente en contra de la nueva e innovadora maquinaria
que los había marginado del aparato productivo, hundiéndolos en la miseria más
absoluta. Se llamaban “luditas”, o simplemente “destructores de máquinas”, y su
lucha apasionada representó un punto de quiebre en la historia de la sociedad
europea. Durante la noche del 12 de abril de 1811, unos trescientos cincuenta
hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de
Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo
fuego a las instalaciones. La fábrica pertenecía a un fabricante de hilados de
mala calidad pero pertrechado de nueva maquinaria para la incipiente industria
de exportación. “La fábrica, en sí misma -relata el sociólogo argentino
Christian Ferrer (1960) en “Cabezas de tormenta”-, era por aquellos años un
hongo nuevo en el paisaje: lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños
talleres. Otros setenta telares fueron destrozados esa misma noche en otros
pueblos de las cercanías”. La protesta trocó en epidemia y en los días que
siguieron la revuelta llegó a Derby, Lancashire y York, corazón de la
Inglaterra de principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución
Industrial. El efecto contagioso de la furia contra las máquinas se expandiría
sin control por el centro de Inglaterra durante dos años, perseguido por un
ejército de diez mil soldados al mando del general Thomas Maitland (1759-1824),
una cifra que excedió incluso a la cantidad de efectivos que la Corona movilizó
durante las Guerras Napoleónicas.
“Maitland
y sus soldados -cuenta Ferrer- buscaron
desesperadamente a Ned Ludd, su líder. Pero no lo encontraron. Jamás podrían
haberlo encontrado, porque Ned Ludd nunca existió: fue un nombre propio
pergeñado por los pobladores para despistar a Maitland”. “El tal Ludd era, en
realidad -aclara la periodista cultural argentina Flavia Costa (1971) en “Los
destructores de máquinas”-, un colectivo de campesinos y trabajadores anónimos
acostumbrados a vivir de su trabajo artesanal y a quienes las nuevas máquinas
estaban dejando sin trabajo o destruyendo drásticamente su tradicional forma de
existencia”. Por entonces, al ingreso de maquinarias que dejaban sin empleo a
los trabajadores más pauperizados y el complot de los nuevos grandes
industriales y los distribuidores de productos textiles de Londres para que
éstos no compraran mercadería a los talleres de las pequeñas aldeas, se sumó
una ley que prohibía expresamente a los tejedores emigrar, ya que Inglaterra no
quería transmitir sus conocimientos tecnológicos al resto del mundo. “El
resultado fue nefasto -narra Costa-. A fines de 1811, más de cuatro mil
doscientas familias se vieron forzadas a pedir ayuda del gobierno, una limosna
del fondo para pobres y menesterosos. La reacción de los luditas no se hizo
esperar. Pero no porque pretendieran tomar el poder o detener caprichosamente
el avance de la industria y el ‘progreso técnico’, sino porque querían
conservar el poder de decidir sobre sus propias vidas”.
Tal como
lo recordó el médico y profesor escocés Samuel Smiles (1812-1904) en su “Industrial
biography. Iron workers and tool makers” (Biografía industrial. Trabajadores del hierro
y fabricantes de herramientas) de 1863, el perfeccionamiento de las
herramientas “debió comprometerse en una larga y difícil batalla, dado que
cualquier mejora en su poder efectivo chocaba sin duda con los intereses de
algún oficio ya establecido. Esto fue precisamente lo ocurrido con las
máquinas, que eran las herramientas más complejas y completas. Tómese, por
ejemplo, el caso de la sierra. La tarea de cortar madera mediante el empleo de
la sierra manual era tediosa y pesada. Para evitarla, alguna persona dotada de
ingenio ideó que un cierto número de sierras se fijaran a un marco de manera
tal que se movieran conjuntamente hacia arriba y abajo o hacia atrás y
adelante, y que el marco así preparado fuera atado a la rueda de un molino que
moviera las sierras por acción del viento o del agua. Se ensayó la propuesta y,
como bien puede imaginarse, la cantidad de trabajo realizado por la
máquina-sierra fue inmensa, comparada con el tedioso proceso del aserrado
manual”. El nuevo método influyó notoriamente sobre el trabajo de quienes
aserraban a mano y, naturalmente, éstos desconfiaron y sintieron hostilidad
hacia los molinos-aserraderos. El primer aserradero de este tipo había sido
instalado en Inglaterra en 1663, pero pronto fue abandonado a causa de la
hostilidad de los obreros. Pasó más de un siglo antes de que se construyera
otro en 1767, pero no bien estuvo terminado una multitud lo redujo a escombros.
Lo mismo ocurriría con la lanzadera volante inventada por John Kay (1704-1780)
-una máquina que permitía tejer piezas de algodón en mayor escala y a mayor
velocidad de lo que se lograba manualmente-, el telar mecánico de James
Hargreaves (1720-1778) o la hiladora hidráulica de algodón de Richard Arkwright
(1732-1792), inventos todos ellos de mediados del siglo XVIII que se vieron
afectados por graves revueltas y la ira de los destructores de máquinas.
El ya
citado economista e historiador Ernest Mandel subrayó en “Die stellung des
marxismus in der geschichte” (El lugar del marxismo en la historia) que “la
organización masiva de los trabajadores por los trabajadores mismos fue
anterior a la expansión de las grandes fábricas. Data de la segunda mitad del
siglo XVIII, período durante el cual el proletariado británico era todavía,
ante todo artesanal, manufacturero, agrícola. Su principal forma de organización
eran las asociaciones oficiales de artesanos, condicionadas por el localismo y
el corporativismo, pero impulsadas por una solidaridad tenaz, su esfuerzo por
conquistar un mínimo de capacidad financiera de autodefensa, y su estatuto y
espíritu cada vez más democrático: asambleas generales, elección de dirigentes,
constitución de comités, control de la tesorería, etc.”. Como respuesta a estas
actividades, el Primer Ministro William Pitt (1759-1806) hizo promulgar en 1799
una ley -conocida como “Combination Acts”- mediante la cual fueron prohibidas
las coaliciones obreras. “El voto de esta ley -prosigue Mandel- obstaculizó la
organización del joven proletariado inglés pero no la impidió en absoluto.
Obligó que aquella pasara a la clandestinidad y que sus luchas en defensa de
los intereses materiales de los trabajadores adquiriesen un carácter más
violento”. La manifestación de hostilidad más feroz fue la desarrollada por los
luditas, una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, con el
objetivo de discutir de igual a igual con los nuevos industriales. “Toda la
historia posterior de las luchas obreras los tuvo por ancestros. Y también como
oráculo: con sus ataques intempestivos, anticiparon la violencia silenciosa, el
fascismo simpático, de la era de la técnica”, dice Flavia Costa en el artículo
mencionado.
En 1848, Marx
y Engels escribirían en el “Manifest der Kommunistischen Partei” (Manifiesto del
Partido Comunista): “En Europa, cuna del socialismo, podemos observar que en
sus orígenes las organizaciones del naciente movimiento obrero estuvieron
ligadas a actos de terror individual y/o destrucción desesperada antes que la
acción colectiva de los obreros en contra del gran capital pudiera demostrar en
la práctica la eficacia de la lucha política y económica de masas. El primer
instinto o reacción natural de los obreros y pequeños propietarios, que eran
lanzados a la ruina creciente por la competencia del gran capital, hacia la
miseria y la mendicidad, fue responder con actos desesperados de ira. En una
primera etapa reaccionaron destruyendo la maquinaria o atentando
individualmente contra los patronos y capataces. Los artesanos proletarizados y
los semiproletarios no se contentaban con dirigir sus ataques contra las
relaciones burguesas de producción, y los dirigían contra los mismos
instrumentos de producción: destruyeron las mercancías extranjeras que les
hacían competencia, rompieron las máquinas, incendiaron las fábricas,
intentaban reconquistar por la fuerza la perdida posición del artesano de la
Edad Media”.
Para
Mandel, el objetivo de los luditas no era la eliminación de las máquinas de la
industria textil, sino más bien el aumento de los salarios, la lucha contra la
carestía de la vida y el desempleo, además de otros objetivos clásicos de las
primeras agrupaciones obreras. “La táctica de inutilizar las máquinas se impuso
porque los trabajadores arrendaban aún en su mayoría las máquinas a los
patrones para utilizarlas en sus casas. En esas condiciones, el hecho de
inutilizar las máquinas fue considerado como el único recurso para conseguir
realmente una huelga general”. El antes citado Christian Ferrer observa que el
caso de los luditas fue un laboratorio social y político donde colisionaron por
primera vez las fuerzas emergentes de una nueva época. En el parto simbólico y
simultáneo de la era de la técnica y el capitalismo industrial, nacieron también
los servicios de inteligencia del Estado. “Fue contra los luditas que, por primera
vez en Inglaterra, el Estado puso en marcha contra sus propios ciudadanos la
tecnología política del espionaje y la infiltración de ‘dobles agentes’, además
de la habitual oferta de recompensas suculentas y la imposición de jueces
provocadores que sembraban el miedo y el descontento con sus duras sentencias
valiéndose de juicios rápidos y falsos testimonios recogidos por los hombres
del general Thomas Maitland”.
Es que la
cruzada ludita resultaba muy costosa: en dos años sus ataques causaron daños a
máquinas y propiedades por una cifra superior a las 100.000 libras, a lo que
hay que añadir el gasto que supuso para el gobierno en jornales, comida,
alojamiento y equipamiento para el ejército desplegado en las zonas afectadas
durante todo ese tiempo. Además, la táctica de los luditas rápidamente se hizo
popular. El antes mencionado historiador Eric Hobsbawm recordó en “The machine
breakers” (Los destructores de máquinas) que en Nottinghamshire ni un solo
ludita fue denunciado “a pesar de que gran número de pequeños patrones tenían
que haber conocido perfectamente bien quién rompía sus bastidores”. Los luditas
contaban con la aplastante simpatía de la población rural y aún la de los
pequeños propietarios, cuyo ideal era el de mantener propiedades de tamaño
reducido y jornaleros con un buen nivel de vida, ya que desconfiaban de la
naciente estirpe de empresarios, esos “santos seguros de sí mismos” como los
definió Max Weber en la obra antes aludida.
La
represión no se hizo esperar. El 14 de febrero de 1812 los legisladores del ala
conservadora propusieron penalizar con la muerte a quien dañara voluntariamente
"cualquier telar de calcetería o encaje". La medida fue aprobada por
amplia mayoría tres días después. En la Inglaterra de comienzos del siglo XIX,
dañar una máquina pasó a ser un delito capital, uno más entre los doscientos
veintitrés que catalogó el filósofo francés Michel Foucault en “Surveiller et
punir” (Vigilar y castigar) y por los cuales un hombre podía ser condenado a
muerte. Para la constitución del orden burgués capitalista era necesario “el
disciplinamiento estatal, la sujeción de los cuerpos y su inserción compulsiva
y las más de las veces brutal en el mercado de trabajo según las exigencias de
la nueva producción industrial”. Así las cosas, la rebelión ludita terminó a
mediados de 1816, poco después del ataque llevado a cabo durante la noche del
28 de junio a la fábrica de telares que el inventor de la máquina bordadora
John Heathcoat (1783-1861) tenía en Loughborough.
“El golpe
era inusual -puntualiza Flavia Costa-, ya que en esa ciudad no había habido
hasta ese día ningún episodio de destrucción de maquinaria. Pero casi todas las
máquinas rotas en Nottinghamshire provenían del taller de Heathcoat, y quizá
por eso su dueño parecía estar esperando el ataque: cuando los trabajadores
entraron en los talleres, se encontraron con seis guardias armados con pistolas
y bayonetas”. El caudillo del asalto, James Towle (1780-1816), y otros ocho
luditas fueron arrestados. Towle fue ahorcado públicamente en Leicester el 20
de noviembre de 1816, otros seis lo fueron al año siguiente y los dos restantes
condenados a cadena perpetua. Este fue el fin de la aventura ludita, aquel
movimiento obrero que peleó, no contra las máquinas en sí mismas, sino contra
lo que ellas simbolizaban: el triunfo de una nueva economía política. “Una
economía política -tal como precisa Christian Ferrer- sostenida en la domesticación
y el moldeamiento de los cuerpos para convertirlos en mera fuerza de trabajo,
volverlos piezas de una maquinaria infinitamente más grande e impersonal. Un
movimiento imparable que iba vaciando las aldeas campesinas y las transformaba
en ciudades fabriles hostiles a la vida, con su ambiente ferozmente degradado
por el hollín, el humo, el pésimo estado sanitario; con sus tugurios oscuros,
pequeños y ruidosos, sus barriadas populares y sus callejuelas sombrías
repletas de basura, sin luz natural ni espacios abiertos, prácticamente sin
ventanas, en el más completo hacinamiento”.
Como dato
anecdótico cabe recordar parte del memorable discurso que uno de los más
grandes íconos del Romanticismo, el poeta George Byron (1788-1824), hiciera
durante su breve paso por la Cámara de los Lores en la sesión del 27 de febrero
de 1812 y que le valiera ser insultado públicamente: “La perseverancia de estos
hombres miserables en sus procederes refuerza la idea de que nada excepto la
necesidad absoluta puede llevar a un enorme grupo de trabajadores otrora
honesto e industrioso a cometer excesos tan arriesgados para ellos, para sus
familias y sus comunidades. La policía, no obstante inútil, no estuvo de
ninguna manera ociosa: detectó a varios notorios delincuentes, hombres que
confesaban rápidamente, tan clara era la evidencia, ser culpables del delito
capital de la pobreza; hombres culpables del nefasto hecho de haber engendrado
a varios hijos a quienes, ¡gracias a estos tiempos! ya no podían mantener. Un
daño considerable han padecido los propietarios de telares mecánicos. Estas
máquinas eran para ellos una ventaja, considerando que reemplazaban la
necesidad de emplear un número importante de trabajadores, a quienes en
consecuencia se los deja morir de hambre. Con la adopción de una de estas
máquinas en particular, un hombre realizaba el trabajo de muchos, y los trabajadores
sobrantes fueron expulsados de sus empleos. Al mismo tiempo, cabe observar que
el trabajo así realizado era inferior en calidad; no comerciable en el mercado
interno y meramente despachado en vistas a la exportación. ¿Es que no hay ya
suficiente sangre en su código penal que debe ser derramada todavía más para
que ascienda a los cielos y testifique contra ustedes? ¿Y cómo se hará cumplir
esta ley? ¿Creen que podrán meter a un pueblo entero dentro de sus prisiones?
¿Pondrán una horca en cada pueblo y de cada hombre se hará un espantapájaros?”.
Exactamente
un siglo más tarde, Trotsky escribiría un artículo sobre la violencia y el
terrorismo en el periódico “Der Kampf”. En él vertía, entre otros conceptos, su
convicción de que “el Estado a través de la historia siempre ha tenido como
instituciones neurálgicas al ejército, la policía, y las cárceles. De esta
forma, la burguesía como la clase social dominante mantiene su ‘status quo’ y
defiende la propiedad privada sobre los medios de producción… La amenaza de una
huelga, la organización de piquetes de huelga, el boicot económico a un patrón
explotador, todo esto y mucho más es calificado de terrorismo. Si por el
terrorismo se entiende cualquier acto que atemorice o dañe al enemigo, entonces
la lucha de clases no es sino terrorismo. Y lo único que resta considerar es si
los políticos burgueses tienen derecho a proclamar su indignación moral acerca
del terrorismo proletario, cuando todo su aparato estatal, con sus leyes,
policía y ejército no es sino un instrumento del terror capitalista”.